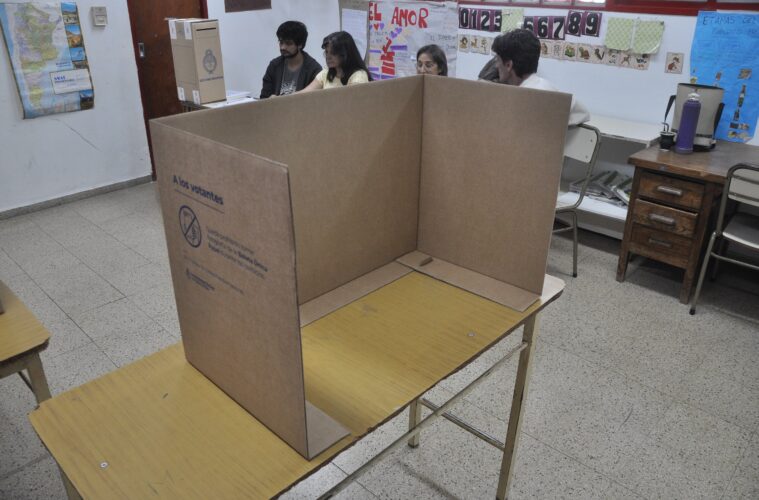Por Silvio Méndez (*)
La elección del domingo pasado habilita a múltiples lecturas. En un intento más por descifrarlas podemos detenernos en dos aspectos. Uno es los que podemos denominar “no votos”: los ciudadanos que no fueron a votar. Por su dimensión, constituye una incógnita insondable. Se pueden ensayar una multiplicidad de significados al alto grado de ausentismo sin que esto despeje en lo más mínimo el enigma. La concurrencia de sufragantes en Argentina era una expresión que, a los tumbos, se había dado como una práctica sostenida en estos años de democracia, aunque es cierto, con una paulatina propensión a la baja. En ese 32% que no fue a votar el 26 de octubre en todo el país, en esos 11,5 millones de habilitados para elegir y que no fueron a las urnas, subyace algo que hoy aparece opaco y difícil de registrar como una tendencia política o expresión emergente. Estos guarismos de por sí abren un sinnúmero de preguntas.
El segundo aspecto son los votos positivos que obtuvo el oficialismo y que, entre otras expresiones, resulta el quiebre más fuerte de los consensos y acuerdos a los que habíamos arribado en este proceso institucional abierto en 1983 –tal vez más atrás en el tiempo–, con sus crisis y dobleces, claro está. El voto mayoritario al oficialismo confirma una tendencia casi imposible de escindir del desprecio a pilares, valores y derechos que hasta ahora eran casi incuestionables: salud pública, educación pública, asistencia a la ancianidad y personas con discapacidad; en menor grado, intolerancia a la corrupción y otros delitos. Todo esto hoy es puesto en jaque, en cuestión, no es prioridad, no es un canon. Casi ningún votante de la alianza libertaria puede alegar que desconoce que la política del partido de gobierno sostiene en los hechos un menoscabo a lo constituía los nervios más profundos de una sociedad que otrora tenía pretensiones solidarias, de inclusión y con ciertas pretensiones de bienestar general. Eso hoy está quebrado, roto, quizás por ese propio devenir de una democracia endeble, de un sistema, una dirigencia política, judicial y gremial –una casta– corporativa y mezquina, que no estuvo a la altura de atender las carencias y necesidades de un tejido que termina por ceder a los cantos de sirena de una salida a corto plazo cuyo ideario se encarna en un desdén al acervo colectivo en favor de un emprendedurismo individualista que pregona el actual capitalismo digital.
En estas últimas elecciones no se resquebrajó, un poco más, un modelo político partidario institucional vetusto y putrefacto. No fue sólo eso. Tiraron del mantel para derrumbar el jarrón y en el tirón cayó también la vajilla familiar, se agrietó ese horizonte en común, esos acuerdos básicos, esos valores, que como sociedad se habían trazado a partir de compartir una historia, un territorio y una cultura propia. Es difícil vaticinar lo que nos puede deparar el mañana con estos puentes rotos. No hay acuerdo, se han manifestado posturas en las antípodas de lo que se consideraban nuestros núcleos duros de coincidencias en salud, educación, ancianidad e infancias. ¿Alguna vez las hubo? Sí, alguna vez las hubo, aunque a las claras se abren las dudas si fueron representaciones efectivamente vívidas para las mayorías.
El panorama futuro es más inasible aún –y tampoco lo explica todo– si consideramos que en este escenario complejo arribamos con las dudas con las que comenzamos. Sin saber, sin conocer, qué sienten, qué piensan, qué quiere, qué sueñan a qué aspira ese tercio de los votantes que el domingo prefirió callar.
(*) Periodista.